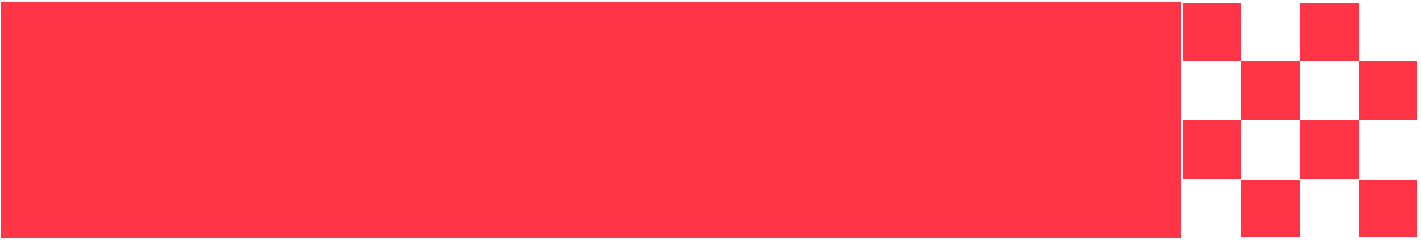Tuvo mucha menos fama y generó mucha menos polémica que Fischer, Kárpov y Kaspárov. Sin embargo, esos tres ajedrecistas sagrados, y varios millones más, admiraron profundamente a Svétozar Glígoric (Belgrado, Serbia, 1923), que murió el 14 de agosto tras 89 años de una vida muy intensa. Doce veces campeón de Yugoslavia, guerrillero partisano, músico, políglota, periodista, escritor… Su perfil nada tiene que ver con el de los campeones excéntricos.
Ya casi no es noticia —porque los casos abundan— que un ajedrecista se mantenga mentalmente ágil hasta su muerte a una edad muy avanzada y reafirme así la teoría de que la práctica frecuente del ajedrez retrasa el envejecimiento cerebral y puede prevenir el alzhéimer. Pero el caso de Glígoric es particularmente interesante, porque su gimnasia mental fue siempre abundante, en muy diversos terrenos.
De familia pobre, conoció el ajedrez a los 11 años, viendo cómo jugaban los parroquianos en un bar. Ese descubrimiento, que marcó su vida, encajaba bien con un alumno modélico y muy equilibrado, aplicado en los estudios y destacado en el deporte. Su prometedor talento ya despuntaba cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, que le convirtió en guerrillero partisano, pero tuvo mucha suerte: uno de sus superiores también era ajedrecista, lo que le alejó del campo de batalla.
Entonces, un poco tarde para lo que hoy se estila en una actividad que produce muchos niños prodigio, empezó la brillante carrera deportiva de Glígoric, uno de los mejores ajedrecistas no soviéticos en las décadas de los cincuenta y los sesenta. También trabajó como periodista y organizador de torneos y se convirtió en una estrella sin enemigos, admirado por doquier.
La causa básica de esa veneración general no está en la calidad de sus partidas, sino en su carácter amistoso —que le llevó a ser una de las poquísimas personas que mereció la confianza de Fischer en su etapa más paranoica— y, sobre todo, en su gran capacidad didáctica. Millones de aficionados de todo el mundo anhelaban la publicación de cada número de las revistas especializadas más importantes en cada idioma porque en todas ellas estaba el artículo mensual de Glígoric. El título genérico era La Partida del Mes, que el gran maestro serbio diseccionaba con un análisis sumamente minucioso.
Para entender bien el valor de ese trabajo hay que tener muy presente que las computadoras de ajedrez —monstruos que hoy calculan millones de jugadas por segundo— no llegaban entonces ni a la categoría de quimera. El único módulo de análisis era la propia cabeza, y la de Glígoric, tan equilibrada desde la niñez hasta el fin, alumbraba cada mes con resplandor los procelosos secretos del deporte mental por excelencia. Y no satisfecho con ello, también componía música y tocaba el piano.
Cuando muere un ajedrecista muy querido, es frecuente recurrir al consuelo de que sus partidas siempre estarán ahí, aunque él se haya ido. Pero en el caso del entrañable Gliga nos quedarán, además, sus libros, sus artículos magistrales y, sobre todo, el recuerdo de una forma de ser ejemplar. Cuando la dura realidad cotidiana incita a creer que el ser humano es malo por naturaleza, uno piensa en gente como Glígoric y debe reconocer dudas razonables.




.jpeg)